18 Abr Ke!901 La pobreza de ser demasiado rico
El orgullo de vivir en una de las épocas más aceleradas de la historia nos lleva a la soberbia, quizás inevitable, de pensar que todo lo que experimentamos es nuevo. Pero es probable que lo contrario sea justamente más cierto: podemos aprender del pasado para no repetir nuestros grandes desastres.
Esta es, por ejemplo, la tesis principal de un fantástico libro de Jared Diamond, que lleva por título Collapse: how societies choose to fail or succeed. La idea principal del libro consiste en analizar diversos ejemplos históricos de “colapsos” de sociedades (o, incluso, de civilizaciones) a lo largo de la historia del mundo, para sacar algunas conclusiones de lo que no deberíamos volver a hacer. Ejemplos como los de la deforestación de la Isla de Pascua, la caída de la cultura de los Anasazi en Nuevo Méjico, la desaparición de los Maya, el fracaso de la colonización por los Norse escandinavos de Groenlandia, el genocidio de Rwanda, o el futuro de Australia tras una excesiva explotación minera, son tratados con detalle en este texto. Es cierto que también introduce algunos ejemplos de “buena gestión”, como el caso de las sabias decisiones comunales de Islandia (¿por qué Islandia pudo ser colonizada mientras que Groenlandia, que está prácticamente a la misma latitud, no?), o la política de preservación de los bosques japoneses iniciada como respuesta a una importante crisis medioambiental en el siglo XVII (hoy, el 80% del territorio de Japón son bosques).
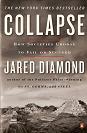
Pero el mensaje principal del libro es que el colapso de sociedades humanas se produce por la combinación de una serie concreta de factores: el daño medioambiental (que se deriva de no tener en cuenta la fragilidad del territorio en el que vives), el cambio climático (la erupción de un volcán, por ejemplo, puede acabar con toda una cultura), la existencia de vecinos hostiles (que te obliguen a desplazarte a zonas peores desde el punto de vista del rendimiento agrícola), la pérdida de relaciones con vecinos con los que había una buena relación comercial (si desaparece quién nos compra nuestra producción, nosotros acabaremos desapareciendo), y, finalmente, la capacidad de la sociedad en cuestión para responder a los problemas medioambientales.
Muchas veces estos cambios son lentos, imperceptibles, pero, por lo general, nuestro principal defecto es que, como sociedad, fallamos a la hora de ver la gravedad del problema para el conjunto de la sociedad. Y este es un efecto muy característico de nuestro momento histórico actual: un auge estrepitoso del individualismo hace que cada uno se preocupe por sus propios temas, pero, paradójicamente, el mundo es cada vez más una sola cosa y estamos entrelazados como nunca. Los problemas ya no son de una nación; son globables. Y frente a ellos debemos tomar decisiones de ámbito global. Y decisiones en el largo plazo, algo que tampoco va en la línea de lo que ahora acostumbramos a hacer. En definitiva, la historia nos enseña que gestionar mal nuestros recursos naturales, sobrexplotándolos por ejemplo, lleva a tal desequilibrio que la sociedad que lo ha producido no tiene más remedio que colapsar, entendiendo por colapso “una drástica disminución de la población humana, o de su complejidad política, económica o social, en un área geográfica considerable, por un período exteso de tiempo”, según Diamond.
La importancia de la bondad de la naturaleza para el progreso de una sociedad ya quedó clara en un anterior texto de Jared Diamond, su legendario Guns, Germs, and Steel. Allí mostraba cómo las diferencias puramente geográficas explicaban en buena parte el éxito económico y social de una población. Por ejemplo, si has nacido en una zona tropical, sabes que buena parte de tu tiempo lo tendrás que dedicar a conseguir comida, porque el clima, la temperatura y el régimen de lluvias, en especial, no favorecen una agricultura intensiva, como si que disfrutamos en zonas templadas como el Mediterráneo. Así, una mera observación del MapaMundi evidencia que los países ricos están en las zonas templadas, y los pobres en los trópicos y subtrópicos. Dos lugares en los que ha prosperado la Humanidad a lo largo de la historia han sido Europa y China, lugares con un clima agradable, buenas cosechas y un régimen regular de lluvias. Por lo contrario, en las zonas tropicales la lluvia acostumbra a ser irregular e impredecible.
Pero, obviamente, la Naturaleza no lo es todo. La pregunta fundamental de ¿por qué hay países ricos y países pobres? no se resuelve con sólo mirar al mapa.
La economía ha mostrado desde siempre un interés especial por entender las razones de la riqueza de los países; no en vano el trabajo pionero de Adam Smith llevaba por título The Wealth of Nations. Landes (1998) retomó el tema en un prolijo y elaborado texto, “The Wealth and Poverty of Nations: why some are so rich and some so poor”, en el que además de intentar explicar la riqueza de unos también ponía énfasis en entender la pobreza de los otros. 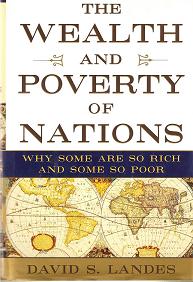
Según Landes, resulta obvio que Occidente ha tenido más éxito económico que el resto del mundo. En su estudio argumenta que las razones de esta diferencia de Occidente hay que buscarlas en factores como: su mayor habilidad a la hora de usar, adaptar, e inventar nuevas tecnologías; la promoción activa del aprendizaje de los ciudadanos; y el carácter generalmente abierto, progresista y flexible, de sus sistemas políticos e instituciones sociales. En su argumentación contrasta los sistemas de raíz protestante o calvinista, como los anglosajones, en los que lo importante era la moral del trabajo y no la riqueza como valor finalista, con los sistemas más jerárquicos, como los basados en las doctrinas Católica (como España) o Confuciana (como China), en los que el Estado creyó que mantener el control social implicaba restringir la educación de la población y la difusión del conocimiento, con lo que se condenó finalmente a la sociedad a un crecimiento económico más lento. El sistema protestante promovió el escepcticismo intelectual y el repudio de la autoridad, base de la creación científica moderna. Que la revolución industrial ocurriera justamente en Inglaterra no sería, pues, una mera casualidad.
Para Landes, es la cultura, y más exactamente, los valores internos y las actitudes de la población de un país, sus instituciones sociales, políticas, culturales, la principal diferencia entre las naciones. Y esto fue aun más cierto durante la revolución industrial, porque si antes era la pura inversión lo que garantizaba un crecimiento sostenido, en la nueva etapa se precisaba además un entorno favorable a la adopción de innovaciones, aunque ello representara la sustitución de prácticas bien establecidas. Sin un entorno dispuesto al cambio, no hay conocimientos nuevos que puedan llegar a aplicarse.
En otra dirección, Manuel Castells (1996) adviertía sobre el papel fundamental del Estado como fuerza motriz para el desarrollo de la innovación en un país: “cuando el estado da marcha atrás en su interés por el desarrollo tecnológico… el modelo estatista de innovación lleva al estancamiento, a causa de su efecto esterilizador de la energía innovativa autonóma de la sociedad para crear y aplicar tecnologías”. Aunque la experiencia histórica también enseña que un país que haya “fallado” tecnológicamente en un período histórico, puede que tenga éxito en otro posterior (caso típico, por ejemplo del Japón anterior y posterior a la Restauración Meiji). En otras palabras, “una misma cultura puede inducir trayectorias tecnológicas muy diferentes dependiendo del patrón de relaciones entre estado y sociedad”. De la tensión creativa entre la cultura de un país (su percepción positiva o negativa de “lo nuevo”, su voluntad o reticencia a innovar, etc) y la disposición más o menos abierta de su estructura política, depende que su sociedad pueda modernizarse mediante el avance tecnológico o, al contrario, se estanque.
Por tanto, podríamos deducir que la cultura innovadora en una sociedad (su carácter abierto, un sistema de valores que aprecie “lo nuevo” frente al status quo intelectual) es una condición necesaria para el progreso de la misma, pero no es una condición suficiente, porque sin una correcta intervención del Estado todas las potencialidades pueden verse desaprovechadas. En este sentido, por ejemplo, una de las preguntas más interesantes a hacerse en los próximos tiempos es si la creatividad es uno de los puntos fuertes de la sociedad española, y si esta creatividad recibe el suficiente apoyo por parte de la sociedad (en términos de reconocimiento, prestigio social, etc) y del Estado (con medidas políticas, financieras, estructurales, que impidan la fuga de cerebros y el desaprovechamiento o infrautilización del capital intelectual de la nación), para que se convierta en ciencia y tecnología aplicada.
Gary Becker, premio Nobel de economía, también nos recuerda que “el capital humano es una forma de riqueza mucho más importante que los valores y obligaciones en las Bolsas… y además no resulta afectado por las turbulencias de los mercados” (Becker 1997). En una opinión que abunda, pues, lo que se ha dicho hasta ahora, la formación, la cultura, los conocimientos de la población de un país constituyen un salvavidas ante las crisis económicas y financieras, gracias a su capacidad de reacción, adaptación, e innovación.
El éxito de una sociedad se basa en la combinación, pues, de elementos puramente geográficos (dónde estamos) y de elementos básicamente culturales (cómo nos organizamos). Pequeñas decisiones “culturales” pueden tener, a la larga, grandes consecuencias. Por ejemplo, las diferencias en el control espontáneo de población en Europa y China (un niño en Europa, una boca más que alimentar; en China, unas manos más para trabajar) pueden explicar cómo unos cuantos siglos de excesiva reproducción en China le ha llevado a su actual superpoblación. Otro ejemplo lo encontramos en las diferencias en la concepción de la propiedad privada entre Europa y otras partes del mundo (las ciudades semiautónomas y el gobierno de los mercaderes en el Viejo Continente), así como en el “imperio de la ley” (the rule of law) en el mundo de base anglosajona, o en la separación progresiva de lo público y las religiones en Occidente, algo que aún se ha producido en el Islam. O el culto a la invención (“le joie de trouver”) que emerge en Europa durante la Revolución Industrial (facilitada por la división del trabajo que avanzó Adam Smith), frente al enclaustramiento de China durante más de cuatro siglos tras el derrocamiento de la influencia sobre el Emperador por parte de los eunucos y el surgimiento del poder de los mandarines, más propensos éstos en pensar en la agricultura como única fuente de riqueza, y en dejar a la tecnología como mera generadora de “juguetes” para el Emperador y su Corte.
China pasó en el siglo XV de ser una potencia tecnológica y marítima, mucho antes que Europa, a perderse después totalmente la revolución industrial. El mayor cambio ocurrió a principios del siglo XVI, cuando la ley china estableció que cualquiera que botara un barco de más de dos mástiles era reo de muerte. Mientras tanto, Europa establecía las bases de una larga época de crecimiento económico y social, consecuencia del estímulo de la autonomía del pensamiento critico, del sustanciamiento del método de búsqueda cientifica, y de la rutinización de la investigación y de la invencion.
La pregunta es: ¿aprenderemos del pasado? Seguiremos nuestra tradición Occidental de búsqueda y aprendizaje, o ¿repetiremos el error del Imperio Español que usó el oro del Nuevo Mundo como una “invitación a la riqueza, a la pompa y la pretensión”, como dice Landes, “mientras que otros países, como Holanda e Inglaterra, la aprovecharon como una ocasión para hacer nuevas cosas de nuevas maneras, aprovechando la ola de la tecnología del momento”, para vender lo que fuera al nuevo rico del momento, España?
“España escogió gastar el oro en el lujo y la guerra; más que en producir, pensó en comprar lo que necesitaba en el mercado europeo”. Y se olvidó de que “la riqueza no es tan buena como el trabajo, ni las rentas tanto como los beneficios”. Cuando una sociedad se construye fiándose de los recursos foráneos, ello demuestra su inaptitud para movilizar sus habilidades y espíritu de empresa. “España se hizo pobre porque tenía demasiado dinero…” afirma categóricamente Landes.
¿No es exactamento esto lo que hoy vivimos de nuevo en un país de economía de ladrillos?
La alternativa: un país que moviliza a su talento, para definir un futuro. Un país de ciudadanos inquietos.
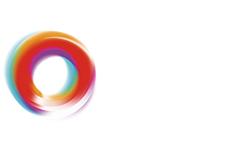


Sorry, the comment form is closed at this time.