12 Ene Ke!886 Innovación que surja de lo bello
Hace unos días, alguien que me importa realmente mucho me preguntó, como quién no pregunta nada, cuál había sido el momento más feliz de mi vida. Como tenía unas décimas de segundo para contestar, no pude conseguir nada de mi rápido hurgar en una mente preocupada en decenas de otras cosas (realmente más triviales). Pero unas horas más tarde, en lo verdadero que brinda la soledad, recorde una imagen que aún no me explico cómo he conservado, y que surgía con enorme fuerza como candidata a la imagen más feliz.
Un yo adolescente jugaba con un perro travieso bajo la sombra de árboles movidos por un suave viento, un día cualquiera de un agosto quemado por el seco Sol de Castilla (exactamente, de los campos de Guadalajara). No tengo ni idea de por qué esa imagen, que es real, y que ocurrió hace unos 35 años, sigue en mi mente. Menos aún, de por qué es esta la imagen que mi mente ha escogido como el momento más feliz de mi vida. Quizás fue porque fue uno de los primeros momentos de mi vida en los que estaba realmente sólo, frente a mí, perdido entre campos de trigo, o quizás fue porque ese perro me hizo especial caso, algo que a los adolescentes solitarios como yo debe hacer especial mella. Sea como sea, me impresiona descubrir ahora que viví con tal intensidad unos momentos que entonces consideré como vulgares.
De hecho, la mente va por su cuenta y persiste en la búsqueda de los retos cuando menos lo esperas. Porque esta misma tarde, desde las alturas del nuevo rascacielos de Barcelona (la torre AGBAR), me he sorprendido con la vista pérdida sobre un pequeño tranvía que, allá abajo, era tocado por la luz cayente de la tarde, de una forma bastante insólita. Y esa impresión de belleza lejana, me ha despertado, no sé por qué, otra imagen de inmensa felicidad, esta vez de hace “sólo” 15 años. El vuelo a baja altura con un aeroplano de veinte plazas casi vacío, en una noche clara, sobre Manhattan. Nunca viviré de nuevo, seguramente, algo tan brutalmente verdadero como aquello. El ruido de un motor traspasado por aire vacío, que nos mantenía a unos pocos seres en un silencio potente colgados rozando los tejados de los rascacielos. Luces vibrantes destacando en un negro de cartulina satinada. Y, claro está, era de verdad.
A partir de aquí, los momentos de felicidad empiezan a surgir a borbotones y coinciden todos con momentos “de verdad”. La primera vez que escuché la suite Pinos de Roma de Ottorino Respighi, aislándome en la oscuridad de una habitación y sumergido a todo volumen en unos auriculares que me separaban del mundo. La potencia vital que, en un difícil momento de mi vida, me dio Bergmann con la escena final de su versión de la Flauta Mágica, una sensible declaración de que todo “esto” vale la pena. O las palabras de Woody Allen en Manhattan, sobre las pocas cosas por las que vale la pena vivir, entre ellas la cara de Mariel Hemingway, su pasión en aquella fantástica postal humana en blanco y negro. O la nostalgia, mezcla de fortaleza y desespero que te inunda al leer el relato Seda, de Alessandro Baricco. O la imagen del mar de icebergs flotando en Groenlandia que tus ojos encuentran tras la ventanilla al despertarse en un trayecto transcontinental a San Francisco.
O la dulce ternura que te envuelve cuando alguien por quien morirías te rechaza.
O el beso a un deseo imposible cuyos labios el sol de mediatarde marca con fiereza en una conversación sin secretos.
La verdad es que no estoy dotado para el arte, como se puede apreciar, mal que me pese. Pero no puedo más que intentar explicar lo importante que ahora me parece que los que nos dedicamos a la innovación descubramos la energía que surje de la densidad instantánea de belleza. Entre otras cosas, porque ese acto de creación es de una tremenda potencia de realidad. Y porque es “de verdad”.
Me imagino, por ejemplo, como el artista finalmente, sin darse cuenta, condensa sus sueños en algo. Como Gaudí se despertó con el sueño imposible de la Sagrada Familia. O lo que Harrison sintió cuando tras años y años de búsqueda errática consiguió un reloj que apenas atrasaba un segundo a la semana. O la sencillez devastadora de Mondrian. O el místico vuelo de Schrodinger cuando encontró la famosa ecuación que controlaba la mecánica cuántica.
Estos días estoy buscando nuevas ideas. Nuevos sentimientos. Para preparar con carga de sensibilidad nuestro encuentro de verano, el Re-Nacer’06. Para hacerlo, me sumerjo en la música, y en las imágenes. Y descubro, creo, cómo vive el artista. Y me llena de envidia. Así por ejemplo, descubro en las caras de los músicos del grupo de Diana Krall, durante su concierto en París, una especie de conversación para la que las palabras son pobres. Veo cómo en los diferentes solos que se suceden, cada miembro escribe su frase, y los demás se dejan llevar por esa parte de la ola. Se ve lo que sienten en sus ojos. Y uno entiende que, tras muchos años de trabajo para dominar un instrumento, consiguen finalmente la gracia que les permite multiplicar sus talentos personales en un juego de equipo que se construye en el momento. Es el genio del autor contagiado al equipo. Es el genio de un grupo que conversa con su música y crea algo nuevo que instantes antes no existía. Es la pasión del instante de belleza. Algo que en innovación deberíamos aprender a hacer.
Este es, creo, el verdadero reto de la innovación en un mundo de exceso y trivialidad como el presente. Tenemos que conseguir cosas y actos auténticos, que deriven de algún tipo de belleza profunda, verdadera. Tenemos que conseguir que la pasión del que crea pueda ser vivida por el que lo compra. Tenemos que crear experiencias “de verdad”, que valgan la pena. Porque un mundo meramente de objetos nacidos en la fábrica es un mundo sin alma, que caduca enseguida.
Queremos sentir. Queremos vivir. No queremos un circo de trámite; queremos vibrar con el Cirque du Soleil. No queremos un anuncio vacío; queremos sentir arte. Queremos sentir marcas que nos podamos creer. Queremos productos que no sean hijos de un robot, sino que nazcan de un proyecto vital, quizás, en ocasiones, de la entera vida de un pequeño loco.
El futuro ha de ser “de verdad”, no el mero resultado de la creación de un equipo de magos de la percepción. El futuro no es de objetos, sino de emociones vividas. De grupos que comparten un proyecto, que creen que vale la pena lo que hacen. La innovación más importante es la que nos lleva a nuevos modelos del mundo. No sólo a un aumento de la productividad, a un mundo más eficaz. Sino la que lleva a un mundo con más sentido. Más real. Mejor.
Recuerdo ahora, para acabar, las frases finales del “testamento” científico de Carl Sagan (en su texto Billions and Billions), en la que su compañera, Annie, recuerda con enorme ternura, tras su muerte, como se conocieron y cómo surgió su pasión mútua. Los dos trabajaban en el diseño del disco que, condensando la cultura de la humanidad, se incorporó finalmente en la nave Voyager, la primera que ha acabado abandonado el Sistema Solar. ¿Os podéis imaginar algo más radicalmente permamente que un disco que seguramente nos sobrevivirá como especie? ¿Os podéis imaginar lo que debe ser trabajar en tal proyecto? ¿Os podéis imaginar cómo no enamorarse de tal cosa, y cómo, de paso, no enamorarse de quién pensó tal innovación?
Pues hoy creo que nuestro reto es hacer cada cosa, cada día, pensando que es nuestro pequeño disco para nuestro Voyager particular.
No hay innovación sin la firme convicción de que lo que haces va a cambiar el mundo a mejor. Aunque finalmente sólo se trate de poner el papel azul encima del amarillo cuando todos te han dicho siempre que la forma normal de hacerlo es, justamente, al revés.
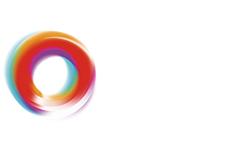


Sorry, the comment form is closed at this time.